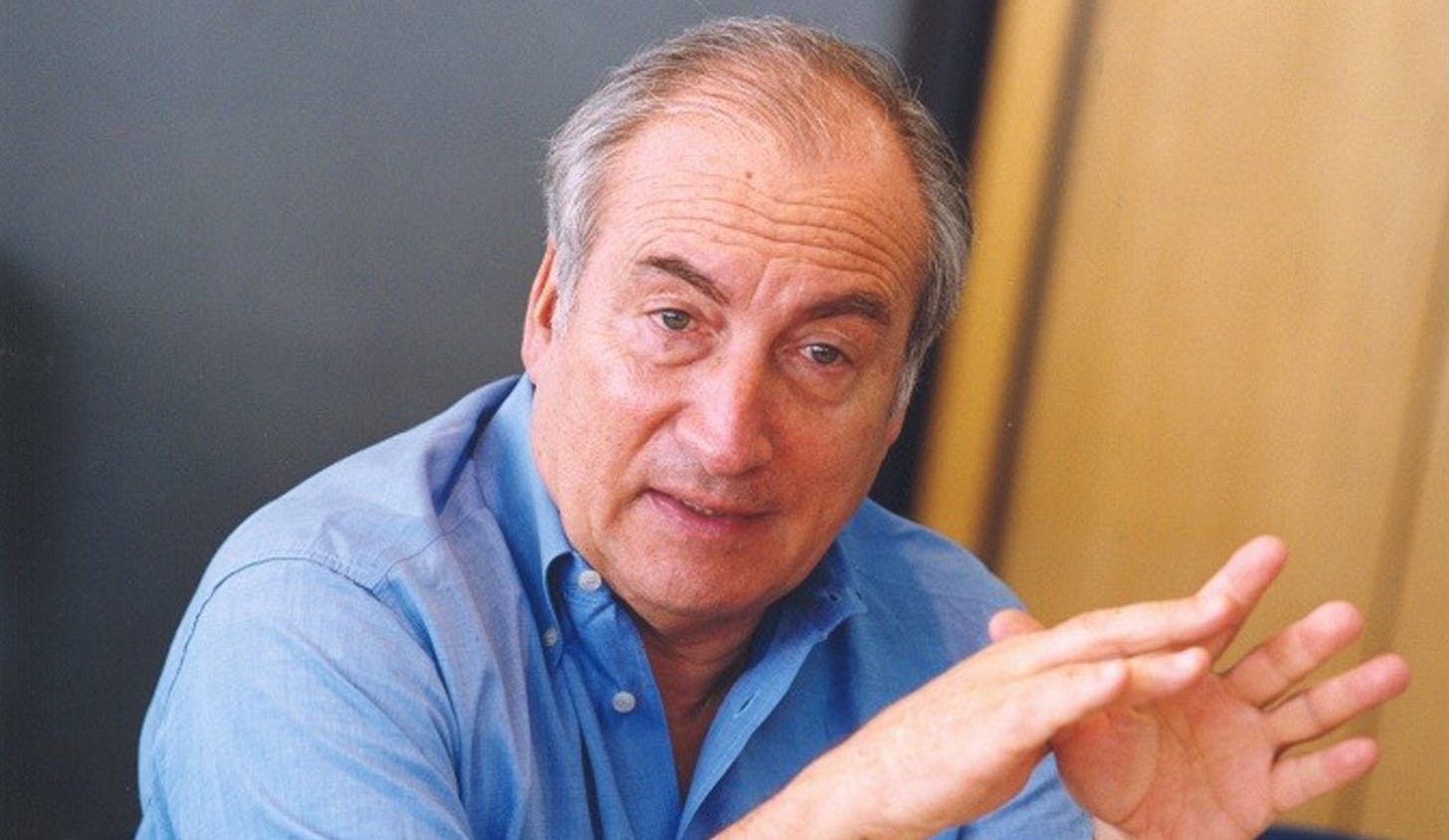La cursilería como herramienta literaria
Do not try this at home...
Para mí Santa Evita de Tomás Eloy Martínez es una de las mejores novelas escritas en español en las últimas tres décadas. Es descomunalmente ambiciosa en la manera como entrelaza la historia surreal del cadáver de Eva Perón con la biografía de Eva Perón misma — una biografía en la que a veces es difícil distinguir entre mito y realidad — y la historia con mayúscula de la Argentina.
También es ambiciosa en su lenguaje, una mezcla audaz de cursilería, melodrama y experimentalismo que, como por arte de magia, nos seduce y hechiza.
¿Por qué digo magia? Porque en cualquier otra novela algunas oraciones y párrafos de Tomás Eloy provocarían grima o, a lo sumo, activarían las defensas críticas del léctor.
Pero en Santa Evita eso extrañamente no ocurre.
Una pequeña muestra:
Si lograba dormir, escribía en sueños pentagramas en blanco cuyo único signo era la cara de Evita en lugar de las claves; a lo lejos sonaba el cielo entero de la partitura, pero yo jamás lograba saber cómo era, por más que afinara el oído.
Otro ejemplo:
Por las calles desiertas se desperezaban las ovejas de la neblina y se las oía balar dentro de los huesos.
O fíjense en estas imágenes y metáforas que parecen escritas por un guionista de culebrones:
El silencio estaba en todas partes, desperezándose en el espacio sin fin de la oscuridad.
Los coletazos de un reflector agitan la espuma del millón de cabezas.
El latigazo de un tic le alza las cejas.
Galarza, el clarinetista, va dejando al moverse una estela de sonidos abdominales.
Lo curioso es que, en el contexto de la novela, este estilo desmesurado, cursi y experimental funciona. Santa Evita te absorbe y envuelve en su mundo desde las primeras páginas, con un poder persuasivo que su lenguaje no menoscaba, sino más bien potencia y fortalece.
Aunque tal vez lo correcto sería decir que el lenguaje no potencia la historia, sino es parte de ella. Es decir, sin ese estilo la novela no tendría es clima surreal y gótico, ese aire truculento, esa atmósfera donde la verdad se confunde con la paranoia, los deseos y los mitos, y la realidad a veces parece descarrilarse hacia la fantasía para luego reencauzarse o mantenerse en un limbo donde el límite entre ambas se disuelve.
He escrito en varias ocasiones que en una novela el uso brillante y original del lenguaje a veces disimula la pobreza del contenido. Un escritor puede ser un virtuoso combinando sonidos y midiendo el ritmo de una frase; sajando repeticiones, clichés y disonancias; creando símiles ingeniosos y metáforas luminosas. Pero nada de eso vale mucho si, por ejemplo, el autor no conoce a fondo sus personajes, ni ha definido su temas y reflexionado sobre ellos o si no le interesa mucho tratar de entender cómo funciona el mundo.
Como decía Faulkner, si un novelista se preocupa solo por el estilo…
…he’s going to write precious emptiness–-not necessarily nonsense… it’ll be quite beautiful and pleasing to the ear, but there won’t be much content in it.
En el caso de Santa Evita nadie puede poner en duda la riqueza del contenido. Sin embargo, uno siente que esa historia solo podía ser contada de manera tan eficaz con ese lenguaje cursi y desmedido, y que la novela hubiera fracasado sin esa mágica simbiosis entre forma y fondo.
Como algunas ficciones de García Márquez, Santa Evita nos demuestra que la cursilería puede ser una poderosa — y a veces indispensable — herramienta literaria. Eso sí, esta gran obra no debería ser enseñada en las escuelas ni en las universidades porque muy pocos escritores son capaces de caminar tan cerca de ese precipicio sin desbarrancarse.